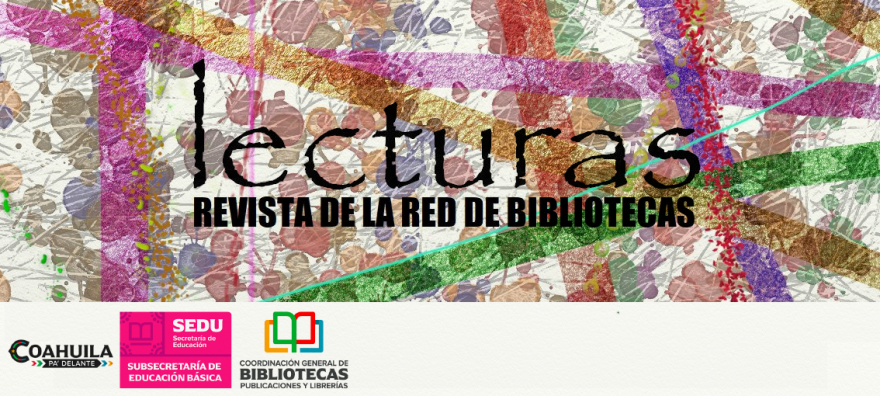La revelación del significado
de Domingo Ortiz Montes
Cirilo
G. Recio Dávila
En
la sección «La lucha de todos los días se funda en el amor», de su libro La revelación del significado, Domingo
Ortiz hace una exploración sobre la forma de abordar a la elusiva condición
humana. En 14 ensayos breves reflexiona de manera empírica sobre las
capacidades del ser humano para afrontar la realidad. Nos recuerda que somos
seres libres y también sujetos a las contingencias. Son palabras que nacen
desde luego de la propia experiencia, de ese conocimiento que todos nosotros
vamos adquiriendo a través de lo vivido, esa filosofía personal que nos dice
cuál es el sentido de la voluntad, de la libertad, del trabajo o del amor. No
son reflexiones para leer en cualquier momento, porque el ruido ambiente, así
como el ajetreo cotidiano son condiciones cuasi permanentes en nuestros días y
por lo tanto es muy difícil que podamos encontrar ese espacio que se requiere
para leer una reflexión de este talante.
Sin
embargo estos ensayos pueden encontrar su cauce en la lectura pausada, en esos
momentos en los que el río de la conciencia hace un remanso de tranquilidad y
mesura. Es entonces cuando podemos ver en estos breves pensamientos articulados
un paralelo con nuestras propias vidas, en nuestro propio pensamiento, puesto
que nadie es ajeno a esa capacidad de interpretación y de reflexión acerca del
vivir. En ese tiempo de silencio que se produce entre el trajinar cotidiano y
el reposo indispensable, siempre hay valiosos períodos en los que no ocurre
nada y por lo tanto podemos disponer nuestra atención a la lectura de la
reflexión y asimismo reflexionar.
Por
otra parte «La lucha de todos los días se funda en el amor» es un trabajo que
tiene una característica inherente que es difícil de soslayar: está dirigido
explícitamente a despertar, a provocar, a enseñar un camino y hasta a servir de
faro y de guía a los lectores que así lo necesiten. Y este afán de didactismo
ocurre porque a Domingo le preocupan las situaciones humanas que en llegando al
límite, rozan ya con la desesperación y el pavor de vivir. Ese fue de hecho el origen
de este escrito, porque —aunque sin ser expertos en política pública o en salud
mental— es muy evidente que en estos días de velocidades apabullantes, cuando
es posible comunicarnos por medios instantáneos a enormes distancias y cuando
los automóviles y vías rápidas nos ponen en minutos en lugares extremos, es muy
evidente que llegamos en instantes al otro lado del mundo, pero no sabemos para
qué, el sinsentido de la vida humana es más palpable que nunca si podemos pasar
horas ante una pantalla pero no sabemos para qué nos sirven la razón, las
emociones y los sentimientos.
Estamos
sujetos a nuestras propias pasiones y no conocemos la razón de ello. Llegamos
en unas horas a ciudades lejanas para cerrar un negocio, para encontrar la
playa adecuada a nuestras vacaciones o para entrar a trabajar a la fábrica y la
oficina, pero no advertimos cuáles son las motivaciones que hacen de todo esto
algo en verdad valioso: ¿mera sobrevivencia? ¿Competencia y rivalidad para ser
los mejores? ¿Encontrar la felicidad? ¿Huir del dolor, de la inseguridad, la
duda, la violencia y la muerte? Y si es así, ¿es suficiente lo que hacemos para
lograr estos fines?
«La
lucha de todos los días se funda en el amor» se inscribe en La revelación del significado, un
proceso más depurado por Domingo, que implica también otra aproximación a una
filosofía personal y vitalista, un paseo por «Las mil y una razones para
entender que el mundo no es cuadrado»: máximas, pensamientos, fragmentos,
retazos, aforismos que como si fueran un prisma que modifica el curso de la
luz, le proponen al lector una nueva mirada sobre las cosas y la realidad
cotidiana.
Esto
tiene en mi opinión un valor relevante, porque la reflexión sobre la vida es un
proceso universal en el sentido de que nadie puede sustraerse del pensar, de
interpretar la realidad y de generar un proceso de reflexión sobre lo que se
vive, pero es la relación que establecemos entre nuestras propias reflexiones y
las de los demás que ocurre el movimiento, en esta comunicación es que se
produce el desarrollo del pensamiento humano. Son pues tres libros en uno. El
primero («La lucha de todos los días se funda en el amor») está compuesto por
ensayos, el segundo («Las mil y una razones para entender que el mundo no es
cuadrado») por breves destellos aforísticos y el tercero, que le da el título
al libro, revela el significado de las cosas.
En esta trilogía el autor no propone un camino
unívoco. No intenta ofrecer un dictado absoluto. Es más bien un conjunto de
razonamientos personales que trazan una posibilidad didáctica. Es el intento
personal de proporcionar a las demás personas reflexiones a que su autor ha
llegado. Es decir, Domingo ofrece al lector sus propias conclusiones sobre los
sentidos, las lamentaciones, el amor, la gratitud, el trabajo, la voluntad, el
destino, el origen, el miedo, los dones y la fortuna, el orden, las palabras y
la divinidad, la constancia y las múltiples posibilidades de la vida.
Al establecer este texto de esa forma el escritor abre
las posibilidades a la reflexión de los lectores, que habrán de coincidir o
diferir de lo que se propone en estas páginas. Por otra parte, esta calidad
empírica del texto le confiere un atributo interesante: su didactismo. Si nos
atenemos al hecho de que toda educación, toda enseñanza —para que sea tal—
requiere que el que aprende lo haga en libertad, sin condicionamientos ni
obligaciones por parte de quien educa, entonces un escrito que pretenda dar un
aprendizaje ha de tener en sí mismo esta virtud: dejar en libertad de decidir
sobre lo que postula.
En este sentido el libro que comento tiene el hándicap
—la ventaja y la desventaja simultáneas— de que los lectores pueden muy bien
pensar «¿Cuál es la razón para leer estar reflexiones, si yo mismo tengo mi
propia filosofía de la vida?», o también «¡Qué bien que alguien me ofrece estas
reflexiones!» Para el autor y su obra estas dos posiciones son irrelevantes
puesto que el libro ha sido erigido desde una actitud de generosidad y responsabilidad
personal. También es preciso decir que no se trata en ningún sentido de una
obra de filosofía como la que uno puede atender en personalidades como Erich
Fromm, J. Krishnamurti o Wilhem Reich, ni tampoco un texto que nazca de la
fusión del arte con las respuestas a la existencia, como podemos verlo en
Rabindranath Tagore, Robert Musil o Gibran Jalil Gibran. Tales posibilidades
están fuera del campo de este trabajo.
Domingo parece en cambio dirigirse coloquialmente al
lector, como en una conversación de tú a tú. En este sentido sus reflexiones no
exigen conocimientos profundos, ni tampoco una sensibilidad artística depurada,
que serían sine qua non en obras de
mayor complejidad (como ocurre por ejemplo en otros libros de nuestro autor).
Pienso que esto es así por la naturaleza y origen de estos textos. Naturaleza y
origen sentimentales, íntimos y enraizados en preocupaciones que el autor tiene
sobre nuestras realidades caóticas. Veámoslo en algunos fragmentos del texto:
«…En la historia
el hombre ha sido el artífice maravilloso de sí mismo, lo es por esa capacidad
de adaptación y de transformación, su presencia en la tierra ha señoreado los
más remotos espacios y lugares, el dominio de la inteligencia lo hizo el factor
de cambio dominante, creó las ciudades y ese miedo ancestral que nos hizo huir
de un lugar para subir a la montaña y vivir en los sitios más escarpados, fue
uno de los ingredientes en el desarrollo del hombre.» (p. 87, «El miedo»).
«…Soy el mejor,
nada hay que me pueda detener, (debemos) vernos de frente y así sabremos poco a
poco del gran cambio que vamos haciendo en nuestras vidas. No debemos perder de
vista que una de las mejores fórmulas o certezas existentes para combatir el
miedo nos la da la verdad, la certeza y su luz, el conocimiento, son
herramientas para erradicar el miedo, para borronear los prejuicios y los
sinsabores, las inseguridades y los fantasmas. De hecho debemos pensar en la
vocación que tenemos de aprender y de ser en el conocimiento, que la mejora y
más apropiada canción que podamos entonar es la que nos dicta la sabiduría.» (p.
89, «El miedo»).
 |
| Domingo Ortiz |
Es evidente que el escritor no teme al escrutinio
público, esa pusilanimidad le es ajena. La escritura, desde el periodismo hasta
la más depurada literatura es una profesión de libertad ética, temer al juicio
de la mirada ajena, del público o de la historia nos dejaría sin escritores y
traicionaría voces como las de Borges, el Marqués de Sade, Beaudelaire o Mario
Vargas Llosa. Escribir es un reto que es asumido desde la perspectiva de un
compromiso personal. En ese sentido es valioso que una entidad pública como lo
es el Consejo Editorial del Estado haya levantado el guante para poner esta
edición en manos de sus posibles lectores.
En momentos como los de hoy en que la incapacidad para
el compromiso es patente en todos los medios, es muy interesante y valioso
advertir que alguien como Domingo Ortiz emprende una causa personal. Qué tan
atinada sea esta empresa, qué tan efectiva resulte para los propósitos que el
propio autor se trazó, es una incógnita que no pertenece al alcance de este
comentario. El evidente propósito de este libro de servir de guía didáctica
para la vida debe probarse en el criterio de sus lectores.
Ahora bien, este texto no carece de otros valores: no
es una obra acuñada en el ámbito artístico, pero su factura contiene valores
estéticos al proponer un discurso de reflexiones personales que muestran la
vida interior del autor. Podemos estar de acuerdo o no con sus palabras,
podemos haber llegado a razonamientos semejantes por nosotros mismos, podemos
tener pensamientos contrarios y distintos a los que plantea Domingo, pero la
cualidad más valiosa de su texto está en la sinceridad con que ha sido
elaborado. Esta sinceridad me permite disculpar lo que en mi breve juicio
estimo impreciso. Por ejemplo al hablar del orden señala:
«… Hay una parte
de los hechos futuros que corresponde al azar, pero puede ser la definitiva,
aunque se puede decir que en la mayoría de los casos, en casi todos los casos,
es de menor impacto o efecto, pero esa parte o ese segmento, es el que va a
corresponder a la decisión intervenida, a la que podemos, casi de manera
inmediata, mover a fuerza de voluntad propia, podemos así en el mejor de los
casos, abolir el azar.»
Ahora bien, pienso, si una parte de los hechos
pertenece al azar y puede ser la definitiva, no puede ser entonces que en la
mayoría de los casos sea la de menor efecto, aun cuando la voluntad
individualmente intervenga para modificar el azar. No obstante, tales
imprecisiones son producto de la naturaleza del libro, puesto que Domingo va
perfilando el discurso así como el explorador camina por la selva desconocida
en A prueba de todo y supuestamente
va encontrando un mundo nuevo para él. Domingo Ortiz va revelando su discurso
desde un razonamiento dialéctico, tamizando por la razón los valores que
considera pertinentes.
Enseguida
quiero referirme a un par de cosas más que incitan a la reflexión. En la parte
de la lucha cotidiana que se fundamenta en el amor, se observa un discurrir
formulado desde un nosotros y de un deber ser. Abundan entonces afirmaciones
que señalan por ejemplo: «Debemos buscar la felicidad…» o «debemos ser congruentes
con nosotros mismos…» o «debemos intentar con todas nuestras fuerzas alcanzar
el éxito.» Esta construcción del discurso le otorga entonces un carácter
dogmático que puede llevar, uno, a sentir como lectores una imposición de
criterios, y dos, a pensar que el autor habla a partir de un yo plural, desde
una convención universal, de un conocimiento mutuo. Me decanto definitivamente
por la segunda alternativa, por la propia naturaleza del texto. Ahora me
explico, los mismos ensayos que lo conforman, van señalando la zozobra, la
duda, en errabundo peregrinaje de toda obra de creación, por eso, esos «debemos
ser» pueden considerarse como las tentativas del arquero que afina su puntería
y no sabe todavía lo que va a pasar…
El
arquero, el arco, la flecha y el blanco son una sola cosa, nos dice —de otra
manera, claro— Lao Tse en el camino del Tao, el Tao Te King. Pero las revelaciones de Domingo, sus reflexiones
apocalípticas, por así decir, están más cerca del razonamiento monacal, de los
monjes occidentales que del Oriente, aunque también intenten orientarnos.
La
segunda cosa a la que quiero referirme es a la dificultad práctica de llevar
estas sopesadas argumentaciones a la atmósfera de la realidad. Primero es comer
y luego ser cristiano —reza un dicho que el propio Sancho Panza hubiera
suscrito—. En un medio sociocultural como el nuestro, quienes viven en los
mayores agobios, las personas más vulnerables y vulneradas por las dificultades
económicas, materiales y culturales, las desigualdades, la violencia o la
injusticia son quienes menos acceso pueden tener a una obra de esta índole.
Quien vive en medio de la violencia, en la prisión, en las colonias marginales,
en condiciones de inseguridad, difícilmente encontrará el tiempo y el espacio
para leer las reflexiones que puedan ofrecerle el estímulo para levantar la
frente y el corazón. Esto desde luego que no demerita, de ninguna manera, el
trabajo de Domingo Ortiz. Pero sí señala que en una labor de desarrollo social
y sustentable son necesarios esfuerzos concurrentes a las iniciativas
individuales.
Enhorabuena
que el Consejo Editorial del Estado se haya hecho eco de la revelación del
significado. Ello significa que va por buen camino. O para decirlo con palabras
de Domingo Ortiz, en la página 231 leemos el versículo 510: «A veces la
realidad es la metáfora de nuestro pensamiento y puede ser que en esa realidad
emergente, que implica la realidad de todos los días veamos a nuestros sueños
cobrar vida.»
Felicitaciones
a la Librería del Fondo de Cultura Económica Carlos Monsiváis y a su atinado
equipo, por programar una presentación de este talante. Esto da constancia de
que existen en el medio institucional preocupaciones vitales para mejorar
nuestro entorno.
¡Y
qué puedo decir de José Domingo sino reconocer con estimación, respeto y
admiración esta labor que se ha echado sobre los hombros para corregir el rumbo
de los pasos humanos! Y ahora, considerando, como dicen los abogados,
considerando las propias palabras de nuestro autor que entre los aforismos que
nos ofrece nos dice que: Entendió que era un escritor cuando descubrió que
faltaban muchas cosas por decir, y para dar cabida a otras posibilidades se
hizo el propósito de ser más breve, considerando también que el silencio es la
voz más perfecta, no digo más que muchas gracias.
[Este texto fue leído por su autor en la presentación del libro, el martes 6 de noviembre de 2013, en la Librería del Fondo Carlos Monsiváis, en Saltillo, Coahuila, México.]
. . . . . . . . . . . . . . .
La revelación del significado. José Domingo Ortiz Montes. Consejo Editorial del Estado de Coahuila. 2013. 380 págs.